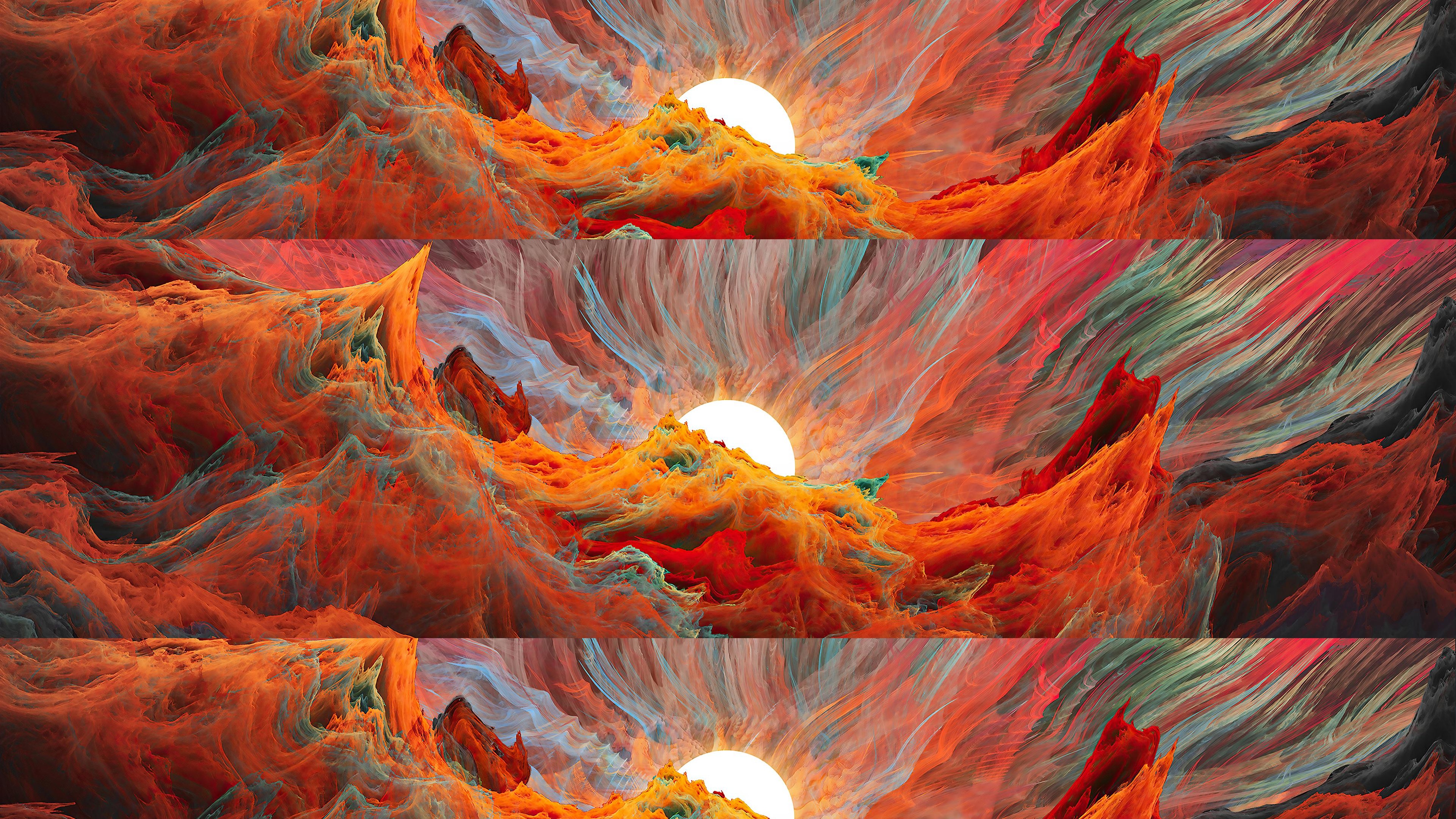La Mortadela: Biografía de un cilindro incomprendido

El peso de los prejuicios y el sabor de la historia
H
ay fiambres que nacen con estrella y otros que nacen estrellados. La mortadela pertenece, sin duda, a la segunda categoría: ese limbo gastronómico donde habitan los incomprendidos, los calumniados, los que cargan con mitos urbanos como si fueran pecados originales. Durante décadas, este cilindro rosado moteado de blanco fue el paria de las fiambrerías, el último recurso del sándwich estudiantil, el símbolo inequívoco de que el quincenario no alcanzaba para el jamón cocido. Y sin embargo, aquí estamos, en pleno siglo XXI, viéndola resurgir en las cartas de los restaurantes más sofisticados de Buenos Aires, São Paulo y hasta en las trattorias modernas de su natal Bolonia, cortada en láminas translúcidas como papel de seda, coronando pizzas de masa madre o protagonizando tablas de antipasti que cuestan lo que antes valía un kilo entero del embutido.
La mortadela es, ante todo, una paradoja envuelta en tripa. Un producto que nació en los palacios romanos y terminó en los carritos de supermercado. Un fiambre que los italianos defienden con denominación de origen protegida mientras el resto del mundo la imita con descaro. Un embutido que sobrevivió a siglos de guerras, pestes y, lo que es más difícil aún, a la leyenda urbana de que estaba hecha con carne de caballo.
Roma: donde todo comenzó (incluida la mortadela)
La historia de la mortadela se remonta al Imperio Romano, cuando los farcimen murtatum aparecían en los banquetes patricios. El nombre deriva del mortero (mortarium) donde se machacaba la carne con mirto (myrtus), creando esa textura única que la distingue hasta hoy. Los romanos, que algo sabían de conquistas y de conservación de alimentos para largas campañas, descubrieron que la combinación de cerdo finamente molido, grasa, especias y sal no solo duraba más que la carne fresca, sino que desarrollaba sabores complejos con el tiempo.
Pero fue en Bolonia, durante la Edad Media, donde la mortadela encontró su verdadero hogar. Los lardaroli boloñeses, los maestros del cerdo, perfeccionaron la receta hasta convertirla en arte. En 1376, la Corporación de los Salaroli (los que trabajaban con carnes saladas) publicó el primer reglamento oficial sobre la producción de mortadela, estableciendo proporciones exactas, tiempos de cocción y hasta multas para quien osara adulterar la receta. Era tan valiosa que en 1720 el Cardenal Prospero Lambertini, futuro Papa Benedicto XIV, emitió un edicto que castigaba con tortura a quien falsificara el sello de autenticidad de la mortadela boloñesa. Sí, tortura. Por un fiambre.
La ironía es deliciosa: el mismo producto que siglos después sería despreciado por las clases altas, alguna vez fue protegido con la misma vehemencia que los secretos de Estado.
La anatomía de un cilindro perfecto
La mortadela auténtica es una sinfonía de simplicidad aparente y complejidad oculta. Comienza con cortes magros de cerdo —principalmente paleta y recortes nobles— que se muelen hasta conseguir una pasta finísima, casi etérea. A esta base se le añade la grasa del cuello del cerdo, cortada en cubos precisos de medio centímetro que crean esos característicos lunares blancos cuando se corta el embutido. La proporción es crucial: aproximadamente 70% de magro y 30% de grasa, aunque cada maestro tiene sus secretos.
Las especias tradicionales incluyen pimienta negra en grano, coriandro, anís y nuez moscada, aunque la receta exacta es guardada con celo monástico por cada productor. Algunos añaden vino blanco, otros prefieren Marsala. La mezcla se embute en tripas naturales o sintéticas y entonces comienza la danza del calor: primero un baño de vapor suave para que la temperatura suba gradualmente, luego la cocción propiamente dicha en hornos de aire seco a 75-77°C, donde la mortadela puede pasar entre 8 y 26 horas dependiendo de su tamaño. Las piezas más grandes pueden alcanzar los 100 kilos y requieren días enteros de cocción controlada.
El resultado es un embutido cocido de textura sedosa, aroma delicado y ese característico color rosa pálido que no viene de colorantes artificiales, sino de la interacción natural entre las proteínas de la carne y el calor. Cuando se corta, debe ceder bajo el cuchillo como mantequilla fría, revelando su mosaico interno de magro y grasa en perfecta armonía.
El mito del caballo: anatomía de una calumnia
Si existe una leyenda urbana que persigue a la mortadela como una sombra maldita, es aquella que asegura que está hecha con carne de caballo. La persistencia de este mito es tan fascinante como falsa su premisa.
El origen de esta calumnia gastronómica tiene varias teorías. La más plausible se remonta a la posguerra europea, cuando la escasez de alimentos llevó a algunos productores sin escrúpulos a adulterar sus embutidos con cualquier proteína disponible, incluida la equina. En algunos países, especialmente en Europa del Este, la carne de caballo era común y legal en embutidos específicos, claramente etiquetados como tales. Pero la mortadela tradicional italiana jamás la contuvo.
Otra teoría apunta a la confusión lingüística: en algunos dialectos italianos, la mortadela de menor calidad se llamaba despectivamente cavallo (caballo), no por su contenido sino por su calidad «de carga», apta solo para trabajadores que necesitaban energía barata, como los caballos de tiro. De ahí a pensar que contenía carne equina había un paso que muchos dieron alegremente.
La realidad es prosaica y verificable: la mortadela IGP (Indicación Geográfica Protegida) de Bolonia está regulada por normativas europeas estrictas que especifican exactamente qué puede contener: carne de cerdo, grasa de cerdo, sal, especias y, opcionalmente, pistachos. Nada más. Los controles de calidad son exhaustivos y las multas por adulteración, millonarias. En Argentina, el Código Alimentario es igualmente claro: la mortadela debe estar hecha exclusivamente de carne vacuna, porcina o una mezcla de ambas, con un contenido mínimo de proteínas del 12%.
De la mesa noble al carrito del súper: una caída y un renacimiento
La mortadela vivió su época dorada entre los siglos XIV y XVIII, cuando era considerada un manjar digno de papas y príncipes. Los archivos del Vaticano registran pedidos regulares de mortadela boloñesa para las cocinas papales. En las cortes renacentistas, se servía en finas lonchas como antipasto, acompañada de higos frescos y vino dulce.
Pero la industrialización del siglo XIX y XX fue cruel con ella. La producción masiva, los atajos en los ingredientes, la necesidad de abaratar costos para alimentar a las masas obreras, todo conspiró para degradar su reputación. La mortadela pasó de ser un lujo a ser el fiambre de los pobres, el relleno barato del sándwich de la merienda escolar, el símbolo de la economía doméstica ajustada.
En Argentina, durante las crisis económicas recurrentes, la mortadela se convirtió en el termómetro de la recesión: cuando las ventas de mortadela subían y las de jamón cocido bajaban, los economistas sabían que el poder adquisitivo estaba en picada. «Índice mortadela», lo llamaban con crueldad los analistas.
Pero como todo en la gastronomía es cíclico, la mortadela está viviendo su venganza. La nueva generación de chefs, obsesionada con recuperar productos tradicionales y romper prejuicios, la redescubrió. En São Paulo, Alex Atala la sirve en su D.O.M. con reducción de cachaça. En Buenos Aires, los nuevos bodegones gourmet la presentan en tablas de fiambres artesanales que cuestan más que un bife de chorizo. En Nueva York, las delicatessen italianas venden la Mortadella Bologna IGP a 40 dólares el kilo.
No es jamón cocido: una cuestión de identidad
Confundir la mortadela con el jamón cocido es como confundir a Beethoven con un organillero: ambos hacen música, pero ahí termina la similitud. El jamón cocido es, en esencia, músculo entero de cerdo, cocido y prensado. Su textura es fibrosa, su sabor directo, su personalidad unidimensional. Es el fiambre confiable, predecible, el que nunca falla pero tampoco sorprende.
La mortadela, en cambio, es construcción, arquitectura, diseño. Su textura emulsionada es única en el mundo de los fiambres, resultado de ese molido fino que rompe las fibras musculares y crea una pasta untuosa. Los dados de grasa no son un accidente sino una decisión estética y gustativa: aportan jugosidad, contrastan texturas, crean ese juego en boca entre lo suave y lo firme. Las especias le dan profundidad, capas de sabor que se revelan gradualmente.
Mientras el jamón cocido es monocromático en su rosado uniforme, la mortadela es un mosaico, un cuadro puntillista donde cada elemento tiene su razón de ser. Y mientras el jamón cocido se resigna a ser correcto, la mortadela se atreve a ser memorable.
El mapa mundial de la mortadela: geografía de un cilindro viajero
Si bien Bolonia puede reclamar la paternidad, la mortadela hace tiempo que obtuvo ciudadanía mundial. Cada país la adoptó y adaptó a su paladar, creando versiones que horrorizarían a un purista boloñés pero que tienen su propia legitimidad gastronómica.
En Italia, además de la sacrosanta Mortadella Bologna IGP, existe la mortadela de Prato, más especiada y con un toque de alchermes, un licor local. La mortadela de Campotosto, en los Abruzos, incluye un bastón de grasa de cerdo en el centro que se derrite al cortarla, creando una experiencia casi obscena de untuosidad.
Argentina desarrolló su propia tradición mortadelera, influenciada por la inmigración italiana pero con carácter propio. La mortadela argentina suele ser más suave en especias, a veces incluye carne vacuna además de cerdo, y en algunas versiones artesanales se añade vino Malbec en lugar del tradicional vino blanco italiano. Productores como Tandil, con su mortadela con pistachos, o las versiones artesanales de El Artesano en Córdoba, están elevando el estándar local.
Brasil tiene una relación pasional con la mortadela. En São Paulo, el sándwich de mortadela del Mercado Municipal es una institución: 300 gramos de mortadela grillada apilada en un pan francés, a veces con queso derretido. La mortadela Ceratti, producida desde 1925, es considerada patrimonio gastronómico paulista. Los brasileños incluso tienen su propia versión de lujo: la mortadela con aceitunas negras y pimientos.
En Portugal, la mortadela se fusionó con la tradición chacinera local, creando versiones ahumadas con pimentón que son más cercanas al chouriço que a la mortadela italiana, pero que mantienen esa textura emulsionada característica.
Las variantes: cuando la tradición se viste de gala
La mortadela tradicional es perfecta en su simplicidad, pero las variantes modernas han expandido su universo gustativo. La más clásica es la mortadela con pistachos, donde los frutos secos verdes crean un contraste visual espectacular y aportan un crujido sutil y un sabor dulzón que complementa la grasa del cerdo.
La mortadela trufada es la aristocracia del género: láminas de trufa negra de Umbría o Piamonte distribuidas en la masa, elevando el precio y el estatus del embutido a alturas estratosféricas. Una mortadela trufada puede costar 200 euros el kilo en una salumería de Milán.
La mortadela con aceitunas, típica del sur de Italia y popular en Argentina, añade aceitunas verdes o negras deshuesadas que aportan acidez y rompen la monotonía grasa. Algunas versiones incluyen alcaparras o pimientos asados.
En España producen mortadela con pimentón de la Vera, que le da un color rojizo y un sabor ahumado distintivo. Los alemanes tienen su Mortadella mit Paprika, con pimientos rojos que crean un patrón colorido al corte.
La innovación no se detiene: hay mortadelas con hierbas frescas, con queso Parmigiano-Reggiano, con alcachofas, incluso con chocolate para los más aventureros. Cada variante es un argumento contra el prejuicio de que la mortadela es monótona o aburrida.
El renacimiento artesanal argentino
Argentina está viviendo una revolución silenciosa en el mundo de los chacinados artesanales, y la mortadela está en el centro de esta rebelión gastronómica. Pequeños productores están rescatando técnicas tradicionales y adaptándolas al paladar local con resultados extraordinarios.
En Colonia Caroya, Córdoba, descendientes de inmigrantes friulanos producen mortadela siguiendo recetas del siglo XIX, con cerdos criados en la zona y especias importadas de Italia. La Casona de Caroya elabora una mortadela con nueces del valle que ganó medalla de oro en el Salón Internacional de la Alimentación de París.
En Buenos Aires, Soler Canas produce una mortadela orgánica con cerdos criados en libertad y alimentados sin antibióticos ni hormonas. Su versión con pistachos y pimienta rosa se vende en las mejores fiambrerías de Palermo a precios que compiten con los jamones ibéricos.
La Granja Iris, en las afueras de La Plata, experimenta con mortadelas maduradas, sometidas a procesos de estacionamiento controlado que intensifican los sabores y crean notas umami inesperadas en un embutido cocido.
Estos productores artesanales están cambiando la percepción local de la mortadela, transformándola de fiambre barato en producto gourmet, digno de las mejores mesas y los paladares más exigentes.
Rituales de consumo: la mortadela en el plato
La forma de consumir mortadela varía dramáticamente según la latitud. En Bolonia, la tradición dicta cortarla en láminas finísimas, casi transparentes, y servirla sola o con un grissini. Nada más. Es la mortadela en su expresión más pura, sin distracciones.
En Argentina, la mortadela es protagonista del sándwich de miga, esa institución nacional donde comparte escenario con queso, tomate y mayonesa. También aparece en las picadas, cortada en cubos junto al queso Mar del Plata y las aceitunas, maridada con un Fernet con cola o una cerveza bien fría.
Los brasileños la prefieren caliente: grillada hasta que los bordes se caramelizan y la grasa chisporrotea, apilada en cantidades obscenas en el famoso sanduíche de mortadela del Mercadão. También la usan en la pizza de mortadela, una herejía para los italianos pero un clásico paulista.
En la cocina moderna, la mortadela encontró nuevos escenarios. Se usa en rellenos de pasta fresca, en mousses y patés, rallada sobre risottos, en croquetas gourmet. Los chefs moleculares la convierten en espumas y aires. Los pizzeros napolitanos reformistas la ponen sobre la pizza después de la cocción, con burrata y pistachos.
El arte del maridaje: compañeros de viaje
La mortadela, con su perfil graso y especiado suave, es sorprendentemente versátil en maridajes. Con vinos, funciona espectacularmente con blancos frescos y ácidos que cortan la grasa: un Verdicchio di Jesi, un Albariño gallego, un Torrontés salteño bien frío. Entre los tintos, los jóvenes y frutales son ideales: un Beaujolais, un Pinot Noir del Valle de Uco, un Lambrusco fresco.
Los panes son fundamentales. El pan de masa madre, con su acidez natural, es el compañero perfecto. La focaccia genovesa, aceitosa y herbácea, crea una combinación mediterránea sublime. El pan de campo argentino, con su miga densa y corteza crujiente, sostiene generosas porciones sin desarmarse.
En cuanto a quesos, la mortadela ama los frescos y suaves: mozzarella di bufala, stracchino, crescenza. Pero también funciona con quesos más intensos como el provolone picante o el gorgonzola dulce, creando contrastes memorables.
Los vegetales encurtidos son aliados naturales: giardiniera italiana, pickles de pepino, chucrut suave. Las mostazas suaves, especialmente la de Dijon o la mostaza dulce alemana, realzan sin opacar. El tomate fresco, en temporada, con un hilo de aceite de oliva y hojas de albahaca, transforma un simple sándwich de mortadela en una experiencia mediterránea.
El futuro rosado: tendencias y proyecciones
La mortadela está viviendo su mejor momento en décadas. Las búsquedas de Google de «mortadela gourmet» se triplicaron en los últimos cinco años. Instagram está lleno de food bloggers cortando mortadelas artesanales en cámara lenta, revelando su mosaico interno como si fuera una obra de arte.
Los productores están respondiendo con innovación constante. En Italia, algunos experimentan con mortadelas de cerdos de razas autóctonas como el Nero dei Nebrodi o el Cinta Senese, creando productos de nicho con precios de lujo. En Japón, donde la mortadela llegó hace apenas dos décadas, ya producen versiones con wasabi y algas nori.
La tendencia hacia lo artesanal y lo auténtico beneficia especialmente a la mortadela, que durante tanto tiempo sufrió de industrialización excesiva. Los consumidores millennials y Gen Z, obsesionados con las historias detrás de los productos, están redescubriendo la narrativa de la mortadela: su historia milenaria, su complejidad técnica, su potencial gastronómico.
El cilindro redimido
Hay algo profundamente satisfactorio en la rehabilitación de la mortadela. Es la historia del patito feo de la charcutería, del fiambre que soportó décadas de burlas y calumnias para emerger, en pleno siglo XXI, como símbolo de autenticidad y buen gusto recuperado.
Cuando muerdo una feta de mortadela artesanal, con sus dados de grasa que se derriten en la lengua, su perfume de pimienta y nuez moscada, su textura sedosa que no necesita dientes para deshacerse, pienso en todos esos años de injusto destierro. Pienso en las generaciones que crecieron creyendo que era comida de pobres, que estaba hecha de desperdicios, que no merecía respeto.
La mortadela nos enseña que los prejuicios gastronómicos son tan absurdos como cualquier otro prejuicio. Que un producto puede ser simultáneamente popular y exquisito, accesible y sofisticado, tradicional e innovador. Que a veces, lo que necesitamos no es inventar nuevos sabores sino redescubrir los que siempre estuvieron ahí, esperando pacientemente su momento de gloria.
En el fondo, la mortadela es un recordatorio rosado y moteado de que el verdadero lujo no está en el precio sino en el placer. En la capacidad de un alimento de transportarnos, de contarnos historias, de conectarnos con tradiciones centenarias y con innovaciones contemporáneas. De hacernos felices con algo tan simple como carne de cerdo, especias y tiempo.
La próxima vez que vean una mortadela en la vidriera de una fiambrería, no la miren con desdén. Mírela con el respeto que merece un sobreviviente, un luchador, un cilindro que atravesó siglos de historia para llegar a su mesa. Y si tiene pistachos, mejor aún: esos puntos verdes son como medallas de guerra, pruebas de que la mortadela no solo sobrevivió sino que prosperó, que evolucionó, que se atrevió a ser más de lo que el mundo esperaba de ella.
Al final, todos somos un poco mortadela: incomprendidos, subestimados, esperando el momento de demostrar que somos mucho más que la suma de nuestras partes. Y como ella, merecemos ser saboreados sin prejuicios, con la mente abierta y el paladar dispuesto a sorprenderse.
La mortadela ha vuelto. Y esta vez, viene para quedarse.
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.