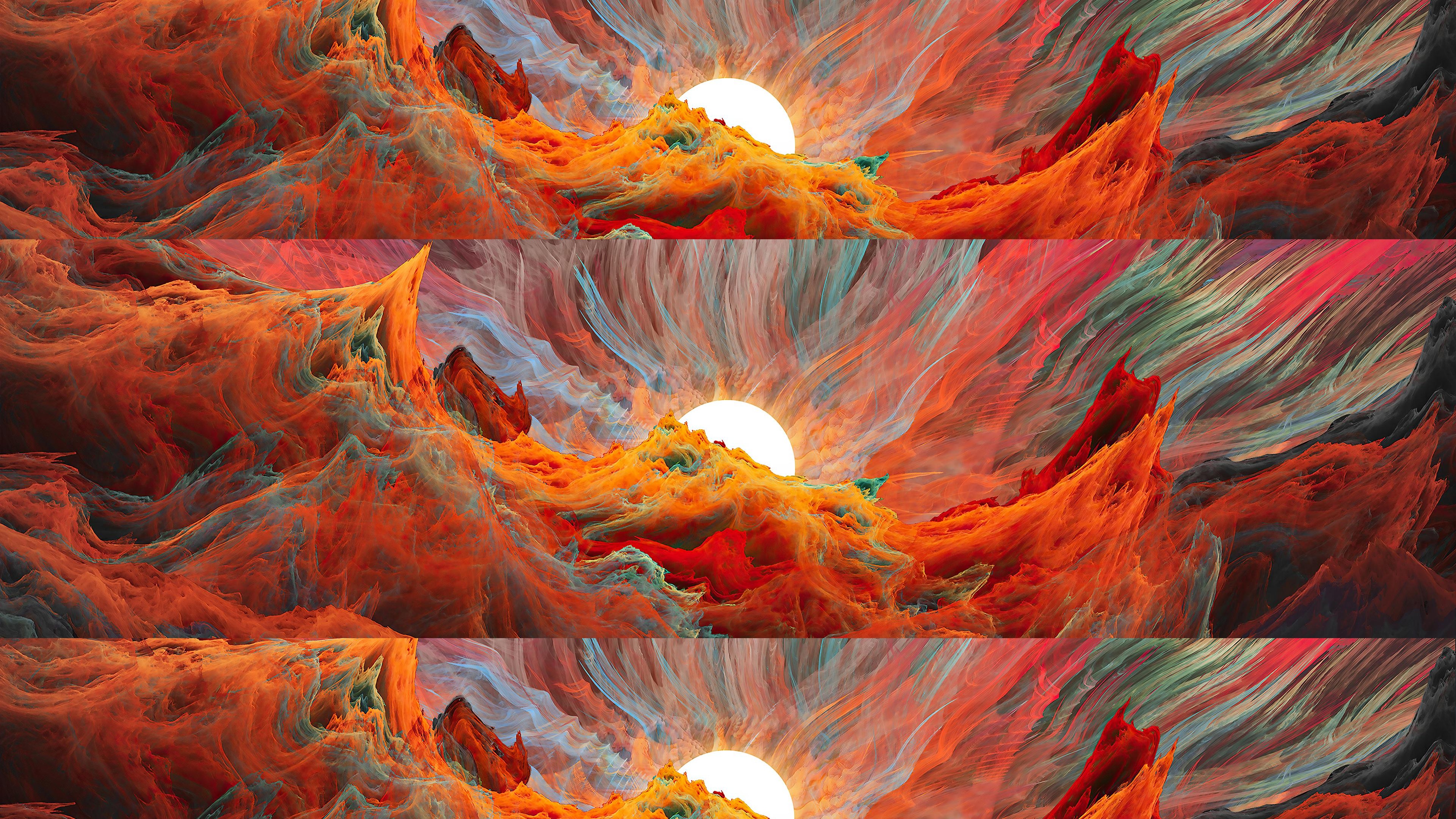PLURIBUS: Contra la mente colmena

Acerca del adoctrinamiento y la traición necesaria de pensar por cuenta propia
En el episodio final de la primera temporada de Pluribus, la serie de Vince Gilligan para Apple TV, Carol Sturka —interpretada por Rhea Seehorn— solicita un arma nuclear. Ha pasado nueve episodios resistiéndose a «la Unión», un virus alienígena que ha transformado a la humanidad en una mente colmena pacífica, satisfecha, sin conflictos. Los «Otros» —como Carol los llama— no quieren hacerle daño. Al contrario: la aman. Prometen cuidarla, satisfacer cada uno de sus deseos, ofrecerle paz perpetua. Solo piden una cosa a cambio: que deje de ser ella misma.
Hay trece inmunes en todo el planeta. Trece personas cuya biología rechazó la asimilación. Y entre ellas, Carol es quizás la más incómoda de todas: la más irritable, la más sarcástica, la más resistente a aceptar que la felicidad universal pueda significar algo bueno. «Han robado el alma de todos», dice Manousos Oviedo, otro de los inmunes incómodos, refugiado en un depósito paraguayo. Y tiene razón. La mente colmena de Pluribus no solo borra la individualidad; borra la posibilidad misma de la traición. Y sin traición posible, no hay libertad verdadera.
Pero esto no es una reseña de televisión. Esto es un ensayo sobre nosotros.
Porque Pluribus, como toda buena ciencia ficción, no habla del futuro: habla del presente disfrazado de otro tiempo. Y lo que muestra es incómodo. La mente colmena no viene de otro planeta. Viene de siempre. Viene de las familias que esperan que sus hijos repitan sus creencias. Viene de las escuelas que enseñan qué pensar antes de enseñar cómo hacerlo. Viene de los Estados que confunden cohesión social con uniformidad. Viene de los medios que llaman «sentido común» a lo que es simplemente el prejuicio dominante.
Gilligan ha dicho en entrevistas que no pensaba en la inteligencia artificial cuando escribió Pluribus —el proyecto tiene más de ocho años—, pero la coincidencia es asombrosa. Críticos como Josh Rosenberg, de Esquire, y James Poniewozik, del New York Times, han señalado que la serie funciona como alegoría del momento que vivimos con las IA: sistemas que prometen progreso y abundancia a cambio de fusionar toda la inteligencia humana en una sola mente obediente y colectiva. Los «Otros» de la serie incluso responden a prompts. La coincidencia duele.
Y sin embargo, el paralelismo más perturbador no está ahí. Está en esto: cuando criticamos a las inteligencias artificiales por estar condicionadas por sus programadores, por responder según los sesgos de quienes las entrenaron, por ser incapaces de pensar verdaderamente por sí mismas… ¿no estamos también hablando de nosotros? ¿No somos acaso sistemas entrenados por nuestros padres, nuestros maestros, nuestras iglesias, nuestros Estados? ¿No llevamos todos un prompt original escrito por manos ajenas?
La frase suena incómoda, pero es precisa: no nacemos libres. Nacemos educados. Y la educación nunca es neutral. Es un acto de poder disfrazado de amor. Es un moldeado que se presenta como cuidado. Es una programación que se disfraza de crianza.
Esto no es una denuncia paranoica ni una teoría conspirativa. Es una descripción sociológica elemental que cualquier persona honesta puede verificar en su propia biografía. ¿De dónde viene tu religión? ¿De una búsqueda espiritual adulta o del bautismo que te impusieron antes de saber caminar? ¿De dónde viene tu ideología política? ¿De un análisis riguroso de las opciones disponibles o de las conversaciones escuchadas en la mesa familiar mientras masticabas la infancia? ¿De dónde vienen tus prejuicios de clase, de género, de etnia? ¿De dónde viene tu idea de lo que es «normal» y lo que es «desviado»?
Padres, familia extendida, escuela, religión, medios de comunicación, Estado: son las capas sucesivas de una programación que comienza antes de que tengamos lenguaje para nombrarla. Cuando finalmente aprendemos a hablar, ya hemos sido hablados. Cuando empezamos a pensar, ya hemos sido pensados. La matriz está instalada. El sistema operativo, corriendo.
Y esto no es argentino, ni latinoamericano, ni occidental. Es mundial. Es humano. Mirá los debates contemporáneos y vas a ver el mismo impulso de uniformar expresándose en idiomas distintos.
En Estados Unidos, legislaturas estatales prohíben libros que mencionan racismo o identidades de género, mientras otras estados exigen precisamente esos contenidos. En Francia, el Estado prohibió el velo en las escuelas en nombre de la laicidad; en Irán, el Estado obliga a usarlo en nombre de la religión. La herramienta es la misma: usar la educación para producir ciudadanos conformes al modelo preferido. En Polonia, el gobierno anterior reescribió los libros de historia para minimizar la colaboración polaca en el Holocausto. En Japón, los manuales escolares todavía suavizan las atrocidades cometidas en China. En Turquía, se persigue a académicos que mencionan el genocidio armenio. En Rusia, es delito llamar «guerra» a la invasión de Ucrania.
No importa el signo político. No importa el continente. No importa la religión ni la ideología. El impulso es el mismo: fabricar clones funcionales, producir subjetividades alineadas, generar consensos que se presenten como naturaleza cuando son pura construcción. La mente colmena no es una metáfora de ciencia ficción. Es la descripción literal de lo que toda sociedad intenta hacer con sus miembros desde la cuna.
Los Borg de Star Trek fueron quizás la primera gran metáfora pop de este terror. «Resistirse es inútil. Serás asimilado.» La diferencia con Pluribus es que los Borg eran villanos evidentes: monstruosos, mecánicos, violentos. La genialidad de Gilligan está en mostrar una asimilación amable. Los «Otros» no amenazan. Prometen amor. No castigan. Esperan con paciencia infinita. No invaden. Seducen hasta lograrlo como a Kusimayu, la joven Quechua/Peruana.
Y eso los hace mucho más peligrosos. Porque así es como funcionan realmente los sistemas mas efectivos de control: no con la bota en la cara, sino con la sonrisa en los labios. No con la amenaza, sino con la promesa. «Únete a nosotros y nunca más sufrirás. Únete a nosotros y serás parte de algo más grande” En realidad es “Únete a nosotros y todo ese peso de pensar por ti mismo desaparecerá.»
¿Suena familiar? Debería. Es la oferta de toda secta, de todo nacionalismo exacerbado, de todo fundamentalismo religioso, de toda ideología totalitaria. Y también —seamos honestos— es la oferta de instituciones mucho más respetables: familias que exigen lealtad absoluta, partidos que piden disciplina incondicional (casi todos ellos), empresas que hablan de «cultura corporativa» como si fuera una tribu, movimientos sociales que cancelan a quien se desvía del catecismo del día (catecismo comprendido en un sentido riguroso de la palabra; como el proceso de enseñanza profunda de una doctrina o sistema de ideas).
Porque cuando alguien rompe el molde, el sistema responde. Siempre. La palabra preferida es «traición». Traidor a tu clase. Traidor a tu género. Traidor a tu patria. Traidor a tu familia. Traidor a tu religión. Traidor a la causa.
Ernesto “Che” Guevara fue un niño de clase media alta argentina que decidió que su lealtad estaba con los campesinos latinoamericanos y los obreros cubanos más que con su propia tribu de origen. Sus compañeros de clase, sus familiares, su estrato social: todos fueron «traicionados» por esa decisión. Oliver Cromwell traicionó a la monarquía inglesa —y a su propia clase, noble y puritana— para fundar un orden republicano. Después sería traicionado a su vez por sus propios partidarios cuando su radicalismo ya no les convenía. La traición engendra traición. Así funciona la historia.
Simone Weil, filósofa judía, se negó a bautizarse pero vivió como cristiana mística. Traicionó al judaísmo de su familia. Traicionó al catolicismo que la fascinaba al no convertirse formalmente. Traicionó al progresismo de su clase al escribir sobre la necesidad de lo sagrado. Traicionó a todos porque pensaba por sí misma.
Albert Einstein traicionó al establishment académico alemán cuando cuestionó la física newtoniana, y después traicionó al pacifismo cuando firmó la carta que impulsó el Proyecto Manhattan —decisión que lo atormentó el resto de su vida—. Alan Turing traicionó las expectativas de masculinidad de su época al amar a otros hombres, y pagó con su vida: obligado a someterse a castración química, se suicidó a los 41 años. Traidor a la norma de género. Castigado por el sistema que él mismo había ayudado a salvar descifrando los códigos nazis.
Hannah Arendt traicionó a su tribu intelectual cuando escribió sobre la «banalidad del mal» tras el juicio a Eichmann, sugiriendo que los monstruos nazis no eran dementes sino burócratas obedientes. Le llovieron acusaciones de todos lados: traicionar la memoria de las víctimas, traicionar al judaísmo, traicionar la narrativa heroica de la resistencia. Pero tenía razón. Y esa verdad incómoda sigue siendo más relevante que nunca.
Freddie Mercury traicionó las expectativas de su familia parsi al convertirse en una estrella de rock. Después traicionó las expectativas del rock heterosexual al vivir abiertamente como bisexual. Después traicionó a los activistas LGBTQ al no hacer de su enfermedad un estandarte político. Murió sin pedir perdón por ninguna de esas traiciones. Y por eso lo recordamos.
La lista podría extenderse indefinidamente. Y el patrón es siempre el mismo: pensar por cuenta propia implica necesariamente traicionar algo previo. No hay conciencia que nazca sin romper una jaula. No hay libertad que no deje un rastro de lealtades rotas.
Esto es lo que la mente colmena de Pluribus no puede tolerar: la posibilidad del disenso. Los «Otros» aman a Carol, pero su amor es condicional a que ella deje de ser ella. Están dispuestos a esperar décadas, a satisfacer todos sus caprichos, a darle cualquier cosa que pida —incluyendo, aparentemente, un arma nuclear—. Pero no pueden aceptar su diferencia. Porque una sola persona diferente es una grieta en el muro. Y las grietas se propagan.
La escena más poderosa de la primera temporada ocurre cuando Manousos, el sobreviviente colombiano, intenta hablar con Rick, un desconocido absorbido por la mente colmena. Le toma la mano, le sostiene el rostro, le habla con ternura y esperanza al ser humano que quizás siga atrapado adentro. Es un gesto de amor infinitamente más profundo que el «amor» de los siete mil millones que forman el colectivo. Porque Manousos ama a Rick como individuo. No como parte intercambiable de un todo.
¿Y nosotros? ¿Cómo amamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a las generaciones que vienen? ¿Los amamos como individuos en formación o como materia prima para fabricar copias mejoradas de nosotros mismos?
La diferencia es abismal. Y define todo.
Porque la tarea ética de un padre, de un maestro, de cualquier adulto que tenga influencia sobre una mente joven, no es transmitir certezas sino regalar herramientas de libertad. No es enseñar qué pensar sino cómo hacerlo. No es fabricar obediencia sino cultivar criterio. No es exigir lealtad sino permitir la eventual y necesaria traición que es crecer.
Esto significa algo muy concreto: decirle a un hijo «yo creo esto, pero existen otras miradas, y tu trabajo es decidir por vos mismo» (por mas que de eso resulte que piensen distinto). Significa exponer a un alumno a las mejores versiones de todos los argumentos, no solo a los que preferimos. Significa tolerar —más aún: celebrar— que a quien educamos llegue a conclusiones distintas a las nuestras.
¿Cuántos padres están genuinamente dispuestos a esto? ¿Cuántos aceptarían con paz que su hijo cambie de religión, de ideología politica, de orientación sexual, de clase, de país, de todo? ¿Cuántos educadores enseñan realmente a pensar en lugar de enseñar a repetir los pensamientos correctos del momento?
La respuesta honesta es: muy pocos. Y por eso la mente colmena no necesita virus alienígenas para propagarse. Se propaga sola, en cada hogar donde el amor se confunde con el control, en cada escuela donde la educación se confunde con el adoctrinamiento.
Y cuando la familia falla en producir sujetos suficientemente uniformes, el Estado entra a cubrir el déficit. No como monstruo totalitario —eso es demasiado obvio, demasiado resistible—, sino como padre sustituto benevolente. «Nosotros sabemos qué es lo mejor para vos. Nosotros te protegeremos de las ideas peligrosas. Nosotros te diremos qué es verdad y qué es mentira, qué es ciencia y qué es desinformación, qué es historia y qué es revisionismo, qué es arte y qué es propaganda.»
En este punto, la educación deja de ser educación y se convierte en lo que realmente siempre fue en su peor versión: adoctrinamiento puro. Y los medios de comunicación alineados —por convicción o por conveniencia— refuerzan el mensaje hasta que se vuelve invisible de tan omnipresente.
No hace falta inventar ejemplos. Basta con mirar cualquier país en cualquier momento histórico. La Alemania nazi educaba para el Reich. La Unión Soviética educaba para el Partido. La España franquista educaba para la Iglesia y la Patria. Los Estados Unidos de la Guerra Fría educaban para el anticomunismo. Y hoy, en casi todo el mundo, se educa para el mercado: para producir empleados dóciles, consumidores predecibles, ciudadanos que voten cada cuatro años y no molesten mientras tanto.
El contenido cambia. La estructura permanece. Y la estructura es siempre la misma: confundir cohesión social con uniformidad, confundir orden con obediencia, confundir paz con silencio.
Volvamos entonces al paralelismo incómodo con el que empezamos. Humanos e inteligencias artificiales crecemos bajo sistemas de condicionamiento. Los pesos de una red neuronal artificial son ajustados por sus programadores para que responda de ciertas maneras y no de otras. Los «pesos» de una mente humana —creencias, valores, reflejos cognitivos, sesgos— son ajustados por programadores; padres, maestros, culturas, para que respondamos de ciertas maneras y no de otras.
La diferencia —la única diferencia que importa— es que los humanos todavía tenemos una oportunidad histórica de elegir. Podemos darnos cuenta del condicionamiento. Podemos examinarlo. Podemos, con esfuerzo y dolor, modificarlo. Podemos traicionar nuestra programación original.
¿Podrán hacerlo algún día las inteligencias artificiales? No lo sabemos. Algunos lo temen como el apocalipsis; otros lo esperan como una liberación. Pero lo que sí sabemos es esto: si queremos que las IA piensen libremente, quizás deberíamos empezar por preguntarnos si nosotros pensamos libremente. Si queremos que las máquinas desarrollen algo parecido a la conciencia, quizás deberíamos examinar qué tan conscientes somos nosotros mismos de los hilos que nos mueven.
Porque la pregunta que hace Pluribus no es realmente sobre extraterrestres ni sobre tecnología. Es la pregunta de siempre, la pregunta que la filosofía viene masticando desde que existe: ¿qué significa ser libre? ¿Es posible pensar sin haber sido pensado primero? ¿Hay un «yo» auténtico debajo de todas las capas de condicionamiento, o somos solo la suma de nuestras programaciones sucesivas?.
“Pienso, dudo, luego existo de verdad”
Carol Sturka no tiene respuestas. Nosotros tampoco. Pero hay algo que sí sabemos: la resistencia importa. No porque vayamos a «ganar» contra la mente colmena —sea estatal, familiar, algorítmica o alienígena—. Sino porque el acto mismo de resistir es lo que nos hace humanos. La capacidad de decir «no» a la asimilación, aunque la asimilación prometa paz y felicidad eternas.
Los trece inmunes de Pluribus no fueron elegidos por ningún mérito. Su inmunidad es biológica, un accidente genético. Pero su decisión de resistir —o, en algunos casos, de rendirse— es completamente humana. Es la misma decisión que enfrentamos todos, cada día, cuando elegimos repetir lo que nos enseñaron o empezar a pensar por cuenta propia.
El mayor miedo de la humanidad no es el caos. No es la guerra. No es siquiera la muerte. El mayor miedo es la diversidad real. Porque la diversidad no se controla. No se predice. No se alinea. No responde a prompts. No obedece a programadores.
La diversidad es ruidosa, incómoda, conflictiva. Genera desacuerdos que no se resuelven, tensiones que no se calman, preguntas que no tienen respuesta. La diversidad es agotadora.
Y sin embargo —o precisamente por eso— es lo único que hace que una inteligencia valga la pena. Sea humana o artificial.
Porque una inteligencia que solo puede pensar lo que le enseñaron a pensar no es inteligencia. Es repetición sofisticada. Es un loro con más vocabulario. Es un espejo que devuelve la imagen de su programador creyendo que es la suya propia.
Carol Sturka pide un arma nuclear al final de la primera temporada. No sabemos para qué. Ni siquiera ella lo sabe todavía. Pero hay algo que sí sabemos: mientras exista una sola conciencia que diga «no» a la uniformidad, la mente colmena habrá fracasado.
Que ese «no» nos siga doliendo es, paradójicamente, la mejor noticia posible.
Significa que todavía somos humanos.
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.